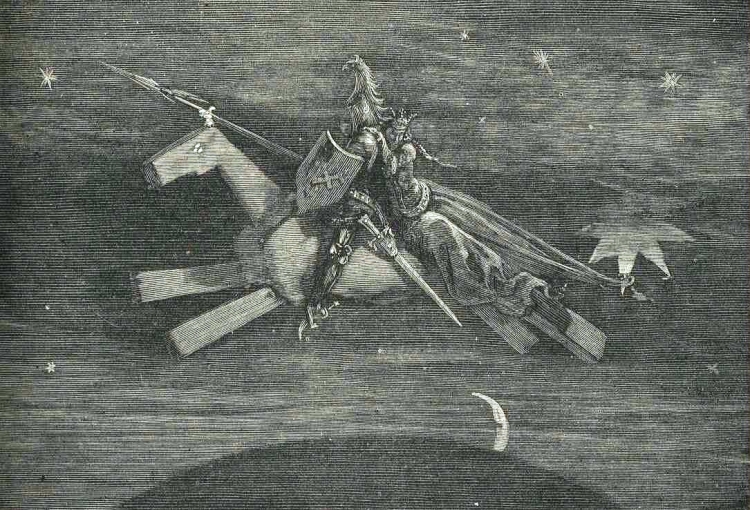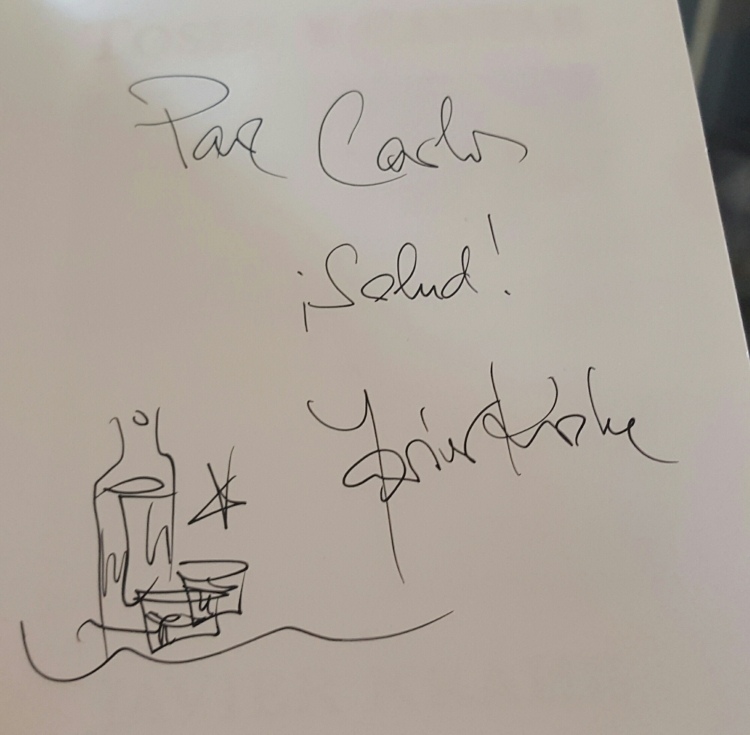Los bolsillos del abrigo de la pequeña Virginia Woolf ya pesaban demasiado desde que su madre se marchó sin despedirse un mayo cualquiera. Allí, a finales del XIX, se inicia una cadena depresiva de cuyo último eslabón se cumplen hoy 75 años. Virginia había decidido acompañar a su madre, pero atrás quedó su obra, magnífica, y el reflejo de una mujer luchadora, capaz de tirar las puertas que el destino se había empeñado en cerrarle.
Tiró abajo la puerta de un recinto literario que no aceptaba a la mujer sin protesta y escándalo, eligiendo para ello ese elegante círculo llamado Bloomsbury; tiró también la puerta del idioma anglosajón, un código muy poco propenso al cambio, renovándolo y enriqueciéndolo; derribó, incluso, la puerta de la sociedad británica, imponiendo su doctrina en asuntos tan hondos como el feminismo o el antisemitismo.
Siglo y medio después, con la comodidad que nos brinda el hecho de haber encontrado parte de ese mundo sin puertas, toca ser consciente de la verdadera trascendencia de Virginia. Pagó de un precio muy alto, sí. Porque el peso del abrigo ya era insoportable el día que Virginia derribó la última puerta: había entrado en el olimpo de la literatura británica para siempre.
LA JUVENTUD Y LA DEPRESIÓN
Ya hemos dicho que la muerte de su madre supone el primer revés para aquella Virginia que todavía no era Woolf. Sin embargo, ya demostraba que de aquella bipolaridad habrían de salir algunos de los párrafos más sublimes de principios de siglo XX. Para entonces ya había tenido tiempo de observar desde la barrera cómo la crema de la intelectualidad victoriana se paseaba por los salones de su casa en Kensington.
Todavía quedaban algunas cicatrices por ocultar antes de refugiarse en su creación literaria. En apenas diez años, Virginia pierde, además de a su madre, a su hermana y a su padre. Es en este punto cuando la idea del suicidio empieza a rondar por su privilegiada cabeza.
En 1904, la depresión ya había cogido la suficiente carrerilla como para arrojar el cuerpo de Virginia por la ventana de su casa en Londres. Salió indemne de aquel episodio, pero los médicos decidieron colgar de su extrañeza una etiqueta de la que ya nunca podría desprenderse. En ella podía leerse claramente su condición de enferma (aún no se había oído hablar del trastorno bipolar). Virginia, tan poco dada a aceptar etiquetas, quiso zanjar el asunto con unos cuantos gramos de Veronal. Este nuevo intento de suicidio tampoco podía evitar que aceptara el papel que se le había asignado dentro del panorama cultural británico.
El libro había acompañado a Virginia durante toda su vida, ejerciendo el papel de cómplice dentro de su atormentada cabeza. En aquella extensa biblioteca heredada de su padre, Virginia jugaba a ser feliz leyendo a La Fayette y a los clásicos ingleses, incluyendo a su queridísimo Shakespeare. Cuando su existencia empezaba a inclinarse, decidió que había llegado la hora de sacar lo que con tanto mimo había cuidado entre aquellas estanterías paternas. Pronto comprendió que habría de pagar un peaje por todo lo que la vida le había quitado. Para pagarlo, eligió imitar a todos aquellos genios que le habían acompañado durante años.
Por si fuera poco, su hermano Adrian le brindó la última llave que necesitaba para abrirse paso dentro de aquella nublada existencia. Se mudó al barrio de Bloomsbury junto a su hermana Vanessa y al propio Adrián, en lo que sería el germen de un movimiento filosófico y literario que abarcaría todo el período de entreguerras europeo. A su alrededor empiezan a pulular personajes como Bertrand Russell, más tarde ganador del Nobel de Literatura, Ludwig Wittgenstein o Leonard Woolf, con el que más tarde contraerá matrimonio.
Ahora Virginia contaba con armas suficientes.
OBRA Y FEMINISMO
Sus primeros textos aparecen en el suplemento literario de The Times. Por allí también desfilan T. S. Eliot o Henry James, entre otros. Su relación con la crítica no será fácil (aún hoy sigue sin serlo), por eso sus primeras obras apenas hacen ruido. Sin embargo, ya se aprecian en aquellos textos el influjo renovador de la pluma de Virginia. En una época en la que el género novela sufre un lavado de cara general, con Joyce o Proust como estandartes, Woolf empieza a destacar por su narrativa poética, su innovación lingüística y su capacidad para jugar con el tiempo y el espacio.
Su primer éxito llega con «La señora Dalloway», cuando relata las peripecias de Clarissa Dalloway durante un día. No sólo en el tiempo de la novela se asemeja al Ulises. Como en «Al Faro», los pensamientos se suceden sin hilo que los conduzca. Pero, sin lugar a dudas, su mejor novela es «Las olas», donde seis personajes reflexionan alrededor de ciertas teorías filosóficas. La novedad aquí se basa en el estilo narrativo. Woolf ya no utiliza el soliloquio, tan de moda en la época, sino que se decanta por una especie de plegaria, como si el personaje recitara lo que le viene a la mente. Aquí encontramos la mejor cualidad de Virginia Woolf: esa capacidad para moverse con habilidad por un mundo imaginario entre la narrativa y la poesía. Tampoco debemos olvidarnos de sus cuentos y sus ensayos, justamente ponderados cuando la moda Woolf resurgió allá por la década de los setenta.
Pero, a veces, sus párrafos traspasan el mero interés literario. Virginia expuso algunas teorías feministas que servirían para marcar el camino de un movimiento social que se fortalecería años después. Estas teorías alcanzan su punto más alto en «Una habitación propia», un ensayo que trata el tema de la mujer en la novela, defendiendo las capacidades de ésta a lo largo de la historia.
«Ningún humano debería limitar su visión; si nos enfrentamos con el hecho, porque es un hecho, de que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas«.
Otro alegato feminista de notable calidad es «Tres guineas». En 1935, Virginia recibió una carta en la que alguien le pedía que explicara por qué se posicionaba en contra de la guerra. La misiva le golpeó de tal manera que tardó tres años en contestar. Pero la respuesta muestra una profundidad tal que terminó editándose y convirtiéndose en este libro, un análisis de los papeles que el hombre y la mujer juegan en el terreno bélico. Para Virginia, la mujer puede evitar el conflicto si se le da la importancia que merece dentro de la cultura y la enseñanza de un país.
Hoy, esta postura parece fácil de adoptar, pero a Virginia le costó una cierta tirantez con crítica y público. Poco le importaba. Su entereza estaba por encima del éxito parcial.
LOS ÚLTIMOS DÍAS
Con las defensas contra la enfermedad destruídas, con un par de recientes fracasos literarios sobre sus hombros y con la Luftwaffe bombardeando media Europa, el tiempo de Virginia Woolf parece agotarse. Su epitafio ya está escrito, lo ha sacado de «Las olas», una de sus obras maestras («Contra ti me alzaré invicta e implacable, oh muerte»).
Unos días antes ya habían encontrado a Virginia empapada, probablemente al haber fracasado en su penúltimo intento de suicidio. Para entonces, ya confundía la realidad con la ficción sin elegir el lado amable de ambos planos. Aquella mañana del 28 de marzo de 1941, fría pero soleada, Virginia Woolf escribió dos cartas.
Una era para su hermana Vanessa.
No puedes imaginarte lo mucho que me ha gustado tu carta, pero siento que he ido demasiado lejos en esta ocasión para que pueda volver. Es lo mismo que la primera vez: todo el tiempo oigo voces, y sé que no puedo superar esto ahora. […] He luchado contra esto, pero ya no puedo más. Virginia.
La otra, para su marido Leonard Woolf.
Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. […] No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente. […] No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo hemos sido nosotros. V.
Recorrió el camino que separaba su casa del río apoyada en su bastón, sintiendo el peso de las piedras en su abrigo. Era el mismo peso que llevaba 46 años amenazando su estabilidad. Le plantó cara al río Ouse pero el miedo y la desesperación terminaron por hundir su cuerpo en las profundidades de la enfermedad.
Unos críos encontraron el cadáver de Virginia flotando junto a la orilla del río.
Atrás quedaba una obra extensa y majestuosa, un digno recorrido a través de los dogmas del siglo XX y un nombre que quedará grabado para siempre como sinónimo de fuerza literaria y espiritual.
Virginia sabía que el precio que habría de pagar por derribar aquellos muros resultaría caro. Ella lo había definido mejor que nadie:
«No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente».